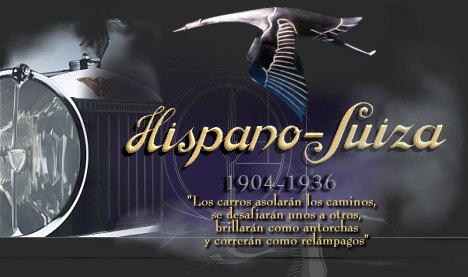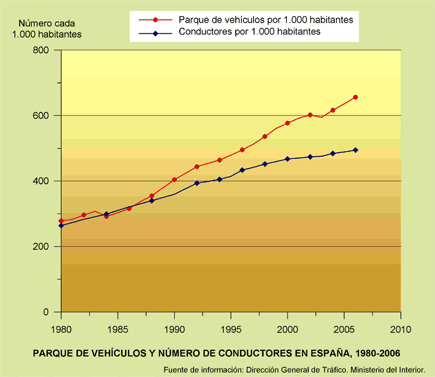Esta mañana pensando que tenía que escribir una entrada para el tema de las infraestructuras en España, y los costes que éstas conllevan, he entrado en Internet con fin de documentarme y he encontrado un artículo de economía que estaba bastante bien. El artículo lo firmaban Juanjo Ganuza y Gerard Llobet y llevaba como título “Sobre jarrones chinos, errores estadísticos e infraestructuras”.
Aeropuerto de Ciudad Real
Me gustó como comenzaba el mismo, pues responde más o menos a mi estilo, y decía literalmente lo siguiente: “Cuando uno sale de rebajas tiene el peligro de volver con un jarrón chino y un pantalón verde, incombinable. Algo parecido nos pasó en España en la época de las vacas gordas con las infraestructuras. Los bajos tipos de interés y un crecimiento sostenido durante mucho tiempo llevaron a que las Administraciones realizaran muchas obras necesarias y también algún que otro jarrón chino. Los ejemplos de infraestructuras con una dudosa rentabilidad social (nuestros jarrones chinos) son por todos conocidos”.
Y claro, esto viene al hilo de la información que esta semana pasada hemos dado en clase y que escuché en Onda Cero Córdoba. En la radio comentaba el periodista que nuestro aeropuerto, el de Córdoba, (nos parece mentira, pero tenemos aeropuerto) había generado este año unos ingresos de 500.000 euros, pero también unos gastos de mantenimiento cercanos a los 4 millones. Si hacemos las cuentas, nos ponemos a temblar. Y es que nuestra red aeroportuaria, en su gran mayoría es deficitaria – con la excepción de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca- , sin contar con ese “peazo” de aeropuerto “peatonal” que tiene Castellón y que publicita el Villareal en sus camisetas, o el de Ciudad Real que costó unos 500 millones de euros (40 % procedentes de la extinta Caja Castilla La Mancha) y que decidió cerrar este año, ante el fin del vuelo (en singular) que había entre Barcelona y Ciudad Real, o el de Huesca utilizado en enero por 4 usuarios (alrededor de unos sesenta en todo el 2011) y que costó hace cuatro años 45 millones de euros.
De la vía ferroviaria comentar más o menos lo mismo que en estos años de bonanza hemos diseñado y construido una gigantesca red de AVE que difícilmente será rentable si tenemos en cuenta que el coste de construcción por kilómetro está entre ¡¡¡¡¡¡¡¡¡12 y 30 millones de euros !!!!!!!! y sus costes de mantenimiento anuales son de 100.000 euros (el doble si es en túnel).
El anterior ministro de Fomento, José Blanco, comentaba en 2010 que el coste de las infraestructuras que el Gobierno preveía gastar en 2010 se movía alrededor de 500 millones de euros, y que tenía como objetivos para ese año financiar la Autovía del Cantábrico, la del puerto de Despeñaperros, el segundo puente de Cádiz y algún ámbito de la A-2 en Cataluña. Algunas de estas infraestructuras ni están ni se le esperan. Una partida importante estuvo destinada a terminar el AVE que conecta Madrid con Galicia.
Por otro lado, existen empresas absolutamente ruinosas en gran medida por su pésima gestión o, simple y llanamente, porque su mantenimiento es ruinoso. Este es el caso de los FEVE. En el pasado año los ingresos de estos ferrocarriles de vía estrecha, que tienen más una finalidad turística que de movilidad de pasajeros, se elevaron a los 40 millones de euros. Sin embargo, que la deuda de esta empresa ferroviaria se eleva en la actualidad a los 600 millones de euros. Si volvemos a utilizar la calculadora, pues bueno, ya sabemos el resultado. La pregunta es ¿quién mantiene esto?
También en épocas relativamente cercanas se apostó por una extraña formula en el que concurría el capital público- privado. Esto ha ocurrido en algunas carreteras no sé si nacional, aunque sí en alguna autonómica como la M-45. Esta autovía de circunvalación de Madrid fue resultado de una Asociación Público-Privada (APP) construida y explotada por una empresa privada mediante lo que en ese momento era un novedoso sistema, el peaje en la sombra. La empresa recibía dinero de la administración autonómica cada vez que un coche circula por ella. La estimación inicial del tráfico que iba a soportar fue notablemente inferior al tráfico que ha terminado circulando por ella, y todo indica que los costes serán recuperados en un tiempo récord y al final de su explotación generará pingües beneficios para la empresa concesionaria.
Frente a este modelo en el que fallaron las previsiones, pues se esperaba menos volumen de tráfico, tenemos el caso de las autopistas radiales de Madrid asumidas principalmente por empresas privadas. Han sido un auténtico fiasco. Las previsiones de tráfico de las mismas nunca se cumplieron y las empresas concesionarias arrastran importantes pérdidas que fueron parcialmente compensados por los Presupuestos Generales del Estado de 2011.
Un problema añadido es que los proyectos en infraestructuras pueden tardar bastantes años en completarse, pero además, décadas en pagarse. Eso es lo que tenemos.